NOTICIAS AL INSTANTE
Todo lo que tenes que saber para enterarte de la realidad en el mundo
La complicidad del silencio: por qué nos duele la noche malargüina
Información adicional
No es solo un problema de control policial; es un síntoma de una sociedad que utiliza el consumo como analgésico y el silencio como refugio. Sanar Malargüe exige dejar de naturalizar lo que nos está matando. La violencia no nace de un día para otro. Se gesta en contextos de desigualdad, frustración, falta de oportunidades, silencios familiares y ausencias del Estado.
El alcohol, lejos de ser solo una sustancia, muchas veces aparece como un analgésico social: se usa para calmar dolores emocionales, tapar fracasos, sostener pertenencias o anestesiar la angustia cotidiana. Cuando ambas realidades se cruzan, el riesgo se multiplica. No solo en la falsa creencia de que la diversión se asocia al consumo en exceso de alcohol o de otras sustancias, sino también en el peligro mortal al conducir o en la violencia como única salida de una discusión.
El alcohol no crea la violencia, pero la potencia y la desinhibe. Quita frenos, nubla el juicio y expone conflictos no resueltos. Detrás de una situación violenta casi siempre hay una historia previa: de exclusión, de aprendizaje de la violencia como forma de vínculo, de carencias afectivas o de modelos culturales que normalizan el exceso y el maltrato. Pensar el alcohol solo como un “vicio” es una forma de negación colectiva. Es una enfermedad que atraviesa lo individual, lo familiar y lo comunitario.
Y la violencia asociada a él no se resuelve solo con castigo, sino con prevención, acompañamiento, políticas públicas y reconstrucción del tejido social. Solo un ejemplo: la venta de alcohol a menores, una práctica que ocurre frente a nuestros ojos y que aceptamos con una complicidad silenciosa que hipoteca el futuro de nuestros jóvenes. Cuando una sociedad naturaliza el alcohol desmedido y la violencia cotidiana, lo que está enfermo no es solo una persona, sino el vínculo social en su conjunto.
Nos hemos acostumbrado a los partes policiales de fin de semana, a las riñas a la salida de los boliches y a los accidentes que podrían haberse evitado. Esa costumbre es la señal más clara de nuestra propia ceguera. Prevenir es escuchar antes del estallido, intervenir antes del golpe e incluso, pensando en el futuro, es también entender que sanar una comunidad es mucho más que sancionar conductas: es devolver dignidad, sentido y esperanza.
La reconstrucción debe empezar en la mesa familiar y en el compromiso del comerciante, pero también en la presencia de un Estado que no solo llegue para levantar los restos del choque o procesar al agresor, sino que esté presente mucho antes: en el club de barrio, en los talleres de oficio, en la salud mental accesible y en la creación de una identidad malargüina que no necesite de una botella para sentirse parte de algo. Si no somos capaces de mirarnos al espejo y reconocer que este modelo de «diversión» nos está destruyendo, las crónicas de los lunes seguirán repitiendo los mismos nombres y las mismas tragedias.
Fuente:malarguediario
Productos relacionados
-
 MALARGUE
MALARGUEUna camioneta volcó en Ruta 144 en Malargüe: una mujer resultó con lesiones leves
Leer más -
 MALARGUE
MALARGUERecaudan 8,5 millones de dólares para avanzar con la perforaciónes metaliferas en Malargüe
Leer más -
 MALARGUE
MALARGUEVideo: El Planchón Peteroa emite ceniza y una columna de humo
Leer más -
 MALARGUE
MALARGUEHallaron a un hombre muerto en una finca de malargüe.
Leer más
Productos relacionados
-
 MALARGUE
MALARGUEEl influencer Parviz Benazirov probó la honestidad de una mujer y la respuesta no fue la esperada
Leer más -
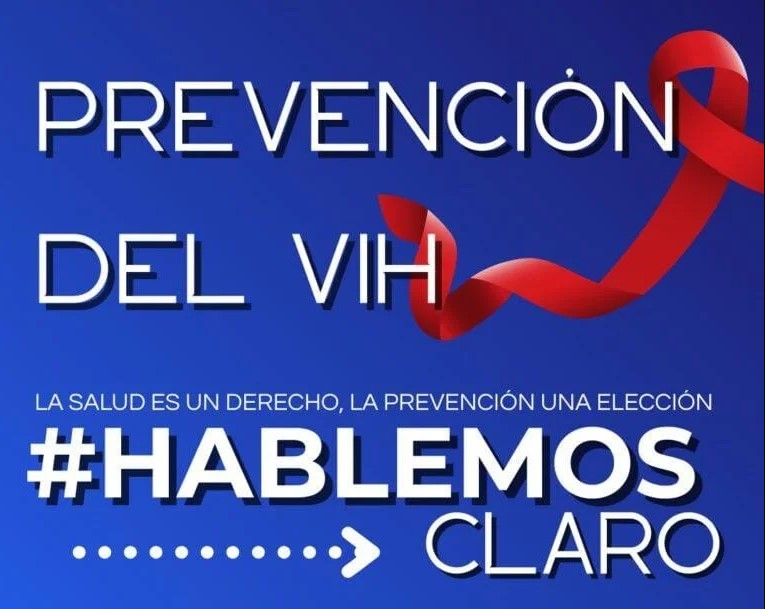 MALARGUE
MALARGUEVIH: la campaña en Malargüe que busca prevenir y acompañar con información clara
Leer más -
 MALARGUE
MALARGUEMalargue:Tercer Tiempo presentó su camiseta rosa en apoyo a la lucha contra el cáncer de mama
Leer más -
 MALARGUE
MALARGUEMalargue: Inició la última etapa de la obra de asfaltado en la calle Jorge Newbery
Leer más


